El séptimo continente
Dirección Michael Haneke
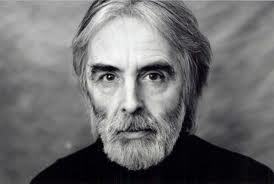
¿Cómo describir el aburrimiento, lo machacón de la rutina, cómo decirlo con sólo la imagen? Esto es algo para lo que el cine, entre las artes, está preferentemente dotado; esto es lo que hace magistralmente Haneke en esta película que pese a ser su primer largo metraje puede verse junto con La cinta blanca como un momento cumbre de su filmografía. Pero no se trata de mero aburrimiento y rutina. La película comienza en la planicie para ir avanzando hacia la cota del precipicio. Cinco, diez minutos de lavado de coche, la familia compuesta de tres adentro del coche, esperando sin signos de impaciencia, mudos, resignados, ni siquiera resignados, aceptando como naturaleza, como segunda naturaleza, pues que uno no se revela contra la lluvia ni el viento. El espectador sí, comienza a inquietarse, a interrogarse de manera todavía vacilante; la escena en tiempo real le parece eterna. Primera modalidad del extrañamiento, del distanciamiento que ira creciendo en densidad con la repetición porque la película dividida en tres capítulos señalados por tres fechas espaciadas por dos años, armará el relato de la rutina de lo cotidiano a través de la repetición de escenas idénticas. La del lavado del coche luego mucho más larga y amenazante, la del hecho trivial de calzarse la madre unas alpargatas rojas. Primeros planos de las alpargatas en los pies de la madre, de los pies que se dirigen a la habitación de la niña, de la puerta de la habitación que se abre y que se cierra, un despertador, por siempre llamando a la misma hora, la espera en primer plano de las 6.59 a las 7, escasa presencia humana, personajes robotizados, enfocados de la cintura para abajo. El espectador irá aprendiendo la carga de la rutina, la deshumanización de las relaciones humanas. La voz en off leyendo una carta también relata la rutina duplicada por la imagen que va mostrando lo que se narra: el marido tiene conflictos con el jefe, el hermano no se consuela de la muerte de la madre. Rara vez coincide la palabra con la acción; en tales casos sólo se trata de frases aisladas, cortantes; no hay conversación.
Sin embargo cierta vez algo ocurre. La niña en el colegio finge estar ciega. Síntoma de gravedad, la infancia como un concentrado de la problemática adulta. A punto de sucumbir ahogada en la monotonía de una vida burguesa opulenta y puntualmente planificada, la niña se defiende incursionando en el mundo de la ficción, la mínima escapada que halla a su alcance. Pese a la gravedad del episodio no logra conmover a un ojo u oído atento que quiera ir más allá de lo visible. Ni en la escuela ni en la casa provoca más movimiento que el necesario para llegar a la confesión de la “verdad”. El espectador, por su parte, queda libre de interpretar.
Segunda forma de distanciamiento: pantalla negra. Cada tantos minutos telón. El procedimiento cumple con las prescripciones del teatro épico de Brecht. Como un equivalente de los cartelones e inscripciones que caen en las escenas brechtianas para provocar la reflexión, cae aquí el silencio y la oscuridad. Y sin embargo podemos señalar aquí una diferencia. En el teatro épico el motivo era un llamado al intelecto, casi exclusivamente al intelecto pues distanciamiento supone extrañarse de la situación escénica, no involucrarse, mirar desde afuera, quebrar la vía de posible identificación, mientras que aquí no se descarta un despertar de las emociones, el telón cada tantos minutos quiere molestar, busca la identificación mimética con los personajes, ser espejo. Nada de una mirada lejana, fría; el frío esta en la película totalmente despojada de sentimientos con excepción de la escena del llanto desconsolado del hermano, tan extraño en el contexto como incomprensible.
Pero la película como decíamos va más allá de la descripción-narración del aburrimiento y la rutina. No se trata sólo de eso. Nuevamente algo ocurre. Una segunda carta ahora del hijo a los padres que siempre se quejan de que no escribe para explicarles la decisión, para despedirse, todavía algo confuso: todo parece indicar que se van a Australia. Desde el comienzo un cartel publicitario en reiteradas situaciones invita a esas playas. Pero no es así, el destino es el séptimo continente. La familia, padre y madre, y tras alguna duda incluyendo a la hija, deciden dejar este mundo. Se encierran en la casa , desconectan los teléfonos, y se sientan a comer a una mesa servida para un banquete de 20 comensales, y luego y hasta el final, a ver televisión.

Pero antes destruirán todo, “hay que se radicales” dice el marido. Caso paradigmático de nihilismo cansado; ni trunco que resuelve con más de lo mismo, morales más rigurosas, promesas de bienestar para todos, ni activo que quiere explorar nuevos mares en busca de nuevas tierras. El hombre cansado atrapado en el spleen, y la nausea, nada puede hacer, le faltan las fuerzas que empujen hacia delante. Como le falta el alma de aventurero opta por la destrucción, nada puede quedar en pie. En una escena oprimente que ocupa cerca de veinte minutos de película ambos destruyen todo los componentes de ese mundo alienado. de Nihilismo radical que termina en la disolución, nadificación; algo más allá de la muerte porque la muerte es del individuo y la nadificación es del todo. Tirar el dinero por el inodoro, es una forma aguda de nihilismo, no me sirve a mi ni a nadie, niego existencia al necesitado, yo me cansé y los demás que se mueran conmigo. Egoísmo burgués de una sociedad patológicamente atomizada.
La película tiene aristas por las que se abren interpretaciones alternativas o complementarias. La cuestión no es sólo el aburrimiento de la rutina, se trata de un causalidad circular que comienza con la necesidad de seguridad, un virus que ataca sobretodo a los desarrollados. Planificar, tener todo bajo control: dinero, acumulación, posición acomodada, abundancia. Luego descubrir la vanidad de todo ese arsenal burgués, detrás de la máscara de comodidad y abundancia, la dependencia infinita de cosas innecesarias esclavizando desde las propias entrañas, la libertad escabulléndose día a día sin necesidad de fuerzas externas. Esto lo vieron los protagonistas y optaron por la solución a la vez pasiva e individualista, ruptura del lazo social y huida del mundo. Y lo hicieron de la misma forma alienada con que vivieron sus vidas, la destrucción de todo no es experimentada como un hecho liberador, se trata más bien de una tarea autoimpuesta, sin un sentido claro. Dice Haneke: “llevan a cabo la destrucción con la misma restrictiva estrechez con que viven sus vidas, con la misma meticulosidad (…) La secuencia está retratada como un trabajo. Intenté retratarla como algo insoportable. Como dice la esposa, ‘mis manos me duelen realmente de toda esta labor’ ” La opción alternativa estaba inscripta desde el comienzo: Australia, sus playas, su naturaleza exuberante, su promesa de lo nuevo, no importa qué, pero apertura a lo otro, sed de aventura, e impulso vital. Pero faltaron las fuerzas, la fe en la fe, como diría Nietzsche y optaron por la nada

ningún comentario hasta ahora ↓